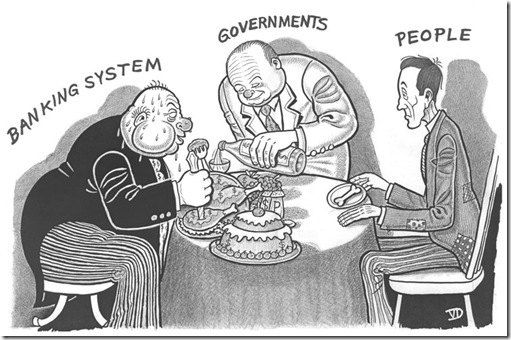LEONARDO LUIS CASTELLANI
1899 – 16 de noviembre – 2011
Al cumplirse los 112 años del nacimiento del muy apreciado Padre Castellani, Radio Cristiandad,
le rinde un afectuoso homenaje, al mismo tiempo que eleva sus oraciones
en acción de gracias a la Santísima Trinidad por tan grande don.
Proporcionamos a los lectores dos de sus escritos.
LA CENSURA
El
otro crimen grande de Verdaguer, ultra del de haberse huido de La Gleva
(de la neurosis) sin permiso, es haber publicado un libro sin permiso;
su poema San Francesch.
Faltó por lo tanto a la ley eclesiástica de “la censura”.
No
es un poema propiamente, sino piezas de un fallido poema épico-místico,
que planeó y comenzó en su prima juventud, y se había puesto a ejecutar
en 1893, cuando estalló la “tormenta”.
Bravo es andar sacudido
En la mar por la tormenta,
Mas las tormentas más bravas
Las he pasado en la tierra.
No es aventurado afirmar que este breve poema inconcluso, lo publicó para ganarse unos pesos; o sea, pesetas.
Lo
que publicó es un librito con 42 piezas cortas y (diríamos)
miscelánicas, algunas bastante ordinarias y aun endebles, al modo de los
Idills, y sin nada de la fuerza épica de La Atlántida; de la cual, empero, se pueden hallar vislumbres en dos piezas: Impressió de les Llagues y Mort de San Francesch.
Pero el tono predominante en las composiciones, bonitas sin duda, es el
devoto, sentimental y aun casi un poco monjil, que no representa la
fuerza del poeta, sino más bien su debilidad; y las exigencias de su
público provinciano.
Este
libro, inocente a priori (imposibilidad metafísica de que hubiese allí
errores dogmáticos), publicó Verdaguer sin someterlo a la Censura, es decir, sin que lo juzgaran previamente los insignes teólogos de la Curia.
¡Cómo
para ir allá con el librito! Recuérdese que en el tiempo de la
publicación, la Curia estaba hecha contra él un cubil de hienas.
Cuando
no hay convivencia cristiana, no puede haber función eclesiástica (la
“censura” es una función eclesiástica), lo cual es decir que cuando no
hay “ecclesia”, no hay eclesiástico, Perogrullo.
Maldonado enseña que la ecclesia
son las autoridades eclesiásticas. Jesucristo dijo: “Si te ofendiere tu
hermano, repróchaselo mano a mano, porque los trapos sucios en casa se
lavan. Si no te hace caso, quéjate, de él delante de amigos comunes. Si
ni aun entonces cae del burro y se excusa, repara y corrige… dilo a la Iglesia…”
Es una manera sencilla, humana y discreta de arreglar líos —pero a mí siempre me ha ido mal.
El intérprete Maldonado (Comm. a S. Mateo, XVIII, 17, pág. 645), dice que por Iglesia aquí se entiende las autoridades; y que el que diga lo contrario es hereje, y no solamente hereje, sino hereje irrisorio.
Pero San Mateo dice ecclesia,
que en griego no significa “autoridades”, sino lo contrario (por así
decirlo), a saber, concurso, gremio, asamblea, reunión, masa selecta.
Sin
embargo, Jesucristo quiso decir “autoridades”; pues no es de creer que
un hombre inculto, como San Mateo, haya sabido más griego que Juan de
Maldonado, que fue profesor de Felipe II. Hereje el que lo dude.
Es claro que el hereje preguntará por qué si Jesucristo quiso decir “autoridades”, no dijo primates, o cratoi; o como se diga autoridades en arameo, griego y latín.
La
respuesta es muy obvia: eso demuestra la existencia de la Divina
Providencia; puesto que nada hubiesen tenido que hacer los intérpretes,
si Jesucristo para decir autoridades hubiese dicho simplemente autoridades,
con lo cual, quitándoles su trabajo a los intérpretes, y, por decirlo
así, el pan de la boca, hubiese aumentado la desocupación en el mundo,
que es uno de los peores males de la crisis actual. Eso es contra la
Providencia.
Y
no solamente Jesucristo hubiese pateado el puchero a los intérpretes,
sino también a los intérpretes de los intérpretes; a saber, al Reverendo
Padre González Ruiz, que interpreta a Maldonado traduciéndolo del
latín; al Reverendo Padre Argañaraz, que le pone prólogo, introducción y
notas; a los linotipistas, que interpretan la escritura de estos dos
señores para poner el volumen en letras de molde; y a los innumerables
lectores que tienen que interpretar la traducción, cotejándola con el
texto latino.
Quedamos, pues, en que todo el que sostuviere, dijere o internamente pensare que ecclesia, en San Mateo XVIII, 17, significa iglesia, y no autoridades
—que en su tiempo no existían en la incipiente Iglesia, ni existieron
en el sentido del siglo XVI durante un lapso de siglos enteros—, es un
hereje irrisorio, digno de quemarlo vivo… “de los cuales los más infernales son los calvinistas”, dijo el teólogo andaluz.
Fuera
de broma, queremos decir que las actuales funciones eclesiásticas y
diversos códigos y reglamentos son creaciones de hombres, buenas o
malas, por lo general buenas; por lo menos si funcionan dentro de un
ágape o reunión de caridad, o asociación unida por sinceros lazos
fraternos, que es la creación de Cristo; a la cual Él denominó
“comunidad” o “ecclesia”, o como si dijéramos “amistosia”.
Claro
está que en ella deben surgir autoridades, por la fuerza de las cosas,
que tomarán diversas, formas al correr de los tiempos y según los
ambientes, desde la paterna hasta la totalitaria; y esas autoridades
tendrán sus funciones.
Así,
pues, la censura es una función eclesiástica creada en tiempo de la
revolución luterana para defensa de la fe, por la cual se invitó y más
tarde se obligó a los sacerdotes escritores o doctores a hacer ver sus
libros por un teólogo oficial, a fin de prevenirse contra posibles
errores en el dogma.
Este
es un control que no se puede discutir; y pertenece a la ordinaria
potestad de la Iglesia para salvaguardar el depósito de la fe, del cual
Ella es Soberano Custodio.
Pero
en el siglo XVI esto se hacía por medio de teólogos letrados, gente
superior, que firmaban sus dictámenes en caso negativo, y admitían
discusión y explicaciones, como es justo que sea entre hombres de bien.
Baste recordar que La Celestina, de Rojas, pasó con levísimas observaciones y correcciones.
Las cosas pasaban entre hombres realmente de la capa superior, entre “hijosdalgo”, no entre tamásicos.
Limitada
a su función de pescar errores contra la fe y la moral, esta censura
eclesiástica no puede causar desazón a ningún autor católico; al
contrario, debe ser bienvenida como ayuda y aun como beneficio.
Pero,
por desgracia, actualmente no se limita a eso, de acuerdo con la ley de
que el que manda, de suyo siempre procura mandar más —al menos si
pertenece a la “raza inferior”, hoy entronizada. En suma, la corruptela de la ley es posible y hoy existe.
El
“censor eclesiástico”, anónimo en muchos casos, que si es un teólogo no
lo sabemos, y de hecho (ésos no abundan) no suele serlo (y que puede
ser un simple resentido emboscado); se arroga jurisdicción sobre el
estilo, la composición, la invención, la escuela literaria, la técnica,
el tema, el género, la “prudencia”, la “oportunidad” y hasta los
posibles efectos futuros de la obra.
En suma, se apodera de la obra.
Llevada
a ese extremo, la censura ya es más que un abuso, es una pura y simple
enormidad, una cosa contra natura. Cuando el censor o “experto” se
identifica con la “Autoridad”, como ocurre, la monstruosidad crece
todavía.
¿Y eso se me va a exigir en nombre de Jesucristo? Es ofender a Jesucristo.
Hombres que no saben escribir, exigen que los que saben escribir escriban como ellos escribirían… si supieran.
Piden
un imposible. El pensar es un acto inmanente y personal; y su
expresión, lo mismo. El arte es patrimonio de pocos: de los por Dios
dotados y por su estudio y trabajo peritos.
Tú puedes barrer, llevándote otra persona la mano; pero no puedes de esa manera hacer un soneto. Manos libres, pues, al artista.
Agréguese
a esto que, en la general chabacanería contemporánea, existen fanáticos
con la convicción de que la literatura y el arte han sido hechos por
Dios para la propaganda de la Iglesia… es decir, de ellos; que se hallan
en tremenda y urgente necesidad de propaganda personal, siendo
individuos mal dotados en puestos que les quedan anchos.
De
allí que a un buen escritor, a un pensador original, a un artista nato,
puede planteársele, si es católico, el siguiente dilema: o bien dejar
de escribir; o bien prescindir de la censura, convertida ilegalmente en
tortura. Lex ecclesiastica non obligat cum magno incommodo. Mas esto ya ni siquiera es ley. Es abuso de tiranucos. No está obligado en conciencia; al contrario.
Dejar de escribir, no es justo. Sería una enorme injusticia consigo mismo por amor al tiranuco,
una desobediencia al mandato evangélico de no enterrar el talento;
incluso, una verdadera imposibilidad si es escritor de raza: su
imaginación y su afectividad se vuelven hacia adentro en forma de
neurosis; y si de aldehala, tiene que ganarse el puchero con eso, no
teniendo otros bienes o medios de vida…
Si
prescinde de la censura, tiene sobre sí la ira del tiranuco y sus
sanciones, las cuales debe acatar por amor a la disciplina; la cual, el
hombre superior respeta más todavía que el hombre inferior, que abusa de
ella.
El
hombre inferior no tiene el sentimiento de la disciplina, por lo mismo
tiene un placer exagerado en disciplinar a los otros; y si esos otros le
son superiores en dones, es un deleite dionisíaco…
Menospreciar,
pues, la corruptela y exponerse a las sanciones, defendiéndose de ellas
por todos los medios lícitos posibles, es lo que hizo Jesucristo
Nuestro Señor. Es lo que hay que hacer (es duro) y lo que han hecho
todos los grandes escritores que tenían carácter, puestos en el caso.
Es lo que hizo Verdaguer —y es lo que no hicieron Coloma y Gerardo Manly-Hopkins, por ser poco manly (varoniles).
Hizo bien, hizo lo que debía, hizo una obra de coraje, procedió como varón religioso.
¿Adónde
vamos a parar, que se pueda achacar a Jesucristo una cosa contra
natura: que el que no sabe pretenda gobernar al que sabe, justamente en
aquello que sabe?
Justo lo contrario, dijo expresamente Jesucristo: “Si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo.”
“Si para eso bajó Jesucristo al mundo, mejor se podía haber quedao no más arriba” —decía don Babel Manitto.
Quería decir que con estas corruptelas en lo religioso, se hace dudar o blasfemar de Jesucristo.
El
saber, la inteligencia, el conocimiento son de Dios, son de la Verdad, y
no son de la propaganda, de la “combinación”, del pastelito, de la
politiquita, de la mangoneadita, del funcionarito ni del engreidito;
esté donde esté… Si está fuera de su lugar, que se vaya.
(Es de mal gusto hablar de sí mismo, pero a veces conviene, porque los ejemplos mejores son los reales.
Había
una vez un “censor” que no era capaz de escribir una carta con sintaxis
y quería imponernos módulos de estilo… “Nos parece que el autor usa
algunas palabras algo groseras, como, por ejemplo, churrasquear, que está en la pág. 7; y otras semejantes que parecen in Dómino menos dignas de un religioso e impropias del estilo superior, más bien propias del estilo medio o bajo” …
Cambiamos inmediatamente la palabra churrasquear por la palabra afiligranar, que pertenece al estilo superior; pero no hicimos bien en aquel caso: no hicimos bien).
Hay,
que resistir a este abuso insano con todas las fuerzas. ¿Adónde iría la
literatura y el arte católico si esto cunde? Y aun quizá por eso (en
parte), están ellos como están.
Hace
cerca de un siglo no aparece casi ningún sacerdote eximio en el campo
de las letras, sobre todo de las letras puras; y los pocos que apuntan
son destrozados, y malogrados.
¿Qué es eso, oh manes de Calderón, de Góngora y de Lope?
La mano del fariseísmo aparece también aquí en sus efectos destructores y mortíferos.
Verdaguer
no dio todas estas explicaciones, pero las indicó claramente: “No estoy
fuera de la ley. ¿Por qué me ha de juzgar a mí en poesía alguien que no
entiende de poesía? Me han puesto fuera de la ley, me han quitado el
ministerio sacerdotal, el buen nombre y hasta el pan y el agua, ¿y voy a
ir abyectamente a presentarles mi pobre libro, para que me tengan a
tiro de darme otro garrotazo en la cabeza, que ya está bastante mal?
¡Merda!” —decía el payés genial.
No estaba tan mal por suerte la cabeza de Verdaguer como para ir a llevar su San Francesch
al “Capellá Lluent”: que eso sí hubiera sido locura verdadera; y
tuvieran razón entonces en difamarlo de BOIG (loco, en catalán).
La censura en sí misma es una cosa deseable y aun preciosa, teóricamente.
Dudamos haya un solo escritor (excepto los más grandes), que no tenga esta experiencia: un barro
que no se puede remediar, un error percibido cuando el libro está ya en
manos de muchos, que se quisiera arrancar de la obra a cualquier costo y
no se puede: que se desliza en el calor de lo que llaman la
“inspiración”, o por un mal afecto personal o por culpa de las
circunstancias. Para este tropiezo, un amigo inteligente y competente,
discreto y sincero, que se tome el trabajo de leernos en borrador es el
único remedio; éste es el censor: es decir, el ideal del censor, el
censor teórico.
Pero
pretender que tú otorgues el derecho de suprimir de cuajo tu trabajo
(con el que quizá te ganas la vida) a un desconocido irresponsable, que
puede ser (y de hecho hoy es) un incompetente, si no un resentido,
envidioso o perverso; y suprimírtelo de una manera anónima, absoluta y
aun agraviante y ofensiva posiblemente —que es decir, dar permiso para
que cuando estés trabajando afanosa y honestamente, venga un quídam de
atrás y te encaje un garrotazo en la nuca—-, eso cualquiera ve que es
más que un abuso, un absurdo, una aberración y hasta un pecado.
Pretender eso en nombre de la religión, es un grueso agravio a Dios. Por el decoro del nombre de Dios, cuando eso sucede no una o dos veces
por faliblez humana, sino habitualmente durante años, hay que resistir.
Y si se ama a Dios, se resiste aun a grave costa propia.
Eso
hizo Verdaguer. Eso es martirio, oculto y sordo, todo lo que se quiera,
pero es martirio. Y es dignidad, decoro, decencia y nobleza antes que
todo. Es religión auténtica.
Cuando
se trata de un talento único y genial, como Verdaguer, el albur de que
esto suceda es mucho mayor y casi fatal. El genio pisa senderos nuevos; y
los hombres comunes son los hombres de normas generales y caminos
trillados. Sólo la eminencia comprende a la eminencia.
Claro
que si el censor fuese humilde, y se ciñese a su cómpito de
salvaguardar la fe y la moral solamente, nada podría ocurrir, genio o no
genio. Pero, como dijimos ya, ése no es el caso hoy día.
Con razón, pues, decía el hijo mayor de Martín Fierro:
Que me censure el que sabio
Sabe igual o más que yo,
Eso siempre se acetó
Y mucho lo he deseao.
Que un sonso escupa mi asao
Y me insulte… —dije— ¡no!
Tomado del libro El Ruiseñor Fusilado.
—§§§—
Una vez atraparon a un monje que venía huyendo a toda furia mirando hacia atrás.
— ¡Párese! ¡Párese, don! ¡¿Adónde va?!
El anacoreta estaba que no lo sujetaban ni a pial doble.
— ¿Qué le pasa? ¿Quién lo corre?
— ¿Lo persigue alguna fiera?
— Peor —dijo el ermitaño.
— ¿Lo persigue la viuda?
— Peor.
— ¿Lo persigue la muerte?
El anacoreta dio un grito:
— ¡Algo peor que la demencia! —y siguió huyendo.
Venía atrás al galope un necio con poder.
Tomado del libro Camperas
FUENTE: BLOG DE RADIO CRISTIANDAD